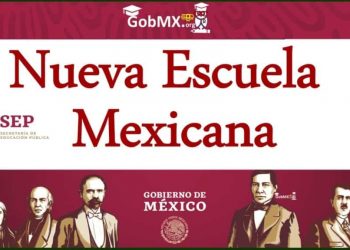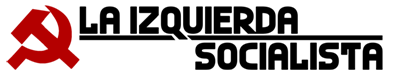El Poder Judicial ha sido el más fiel defensor de los intereses de la oligarquía dentro del aparato estatal. Durante el gobierno de AMLO, pese a su programa moderado, una serie de reformas fueron bloqueadas, por ejemplo, los magistrados siguieron ganando más que el presidente. Por ello, al final de su administración impulsó una reforma dirigida específicamente a este sector. Si bien no se realizaron cambios de fondo, se tomaron dos medidas centrales: reducir un poco los enormes privilegios de los altos funcionarios judiciales y establecer la elección popular de los cargos del Poder Judicial. Esto, aunque no constituye un acto revolucionario, sacude a una de las instituciones más arcaicas y herméticas del Estado.
La reforma puso a elección, el pasado 1° de junio, a 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito, 386 juezas y jueces de distrito, y alrededor de 1,800 cargos locales. En total cada persona tenía que emitir de 22 a 30 votos en 6 boletas.
La elección fue un proceso sumamente complejo: además de la gran cantidad de cargos en disputa, era común que la población no conociera a la mayoría de los candidatos. Eso explica en parte por qué la participación fue muy baja, rondando apenas el 13%, lo que representa unas 13 millones de personas. La elección no cautivó a las masas, por eso la baja participación, aunque quiénes participaron lo hicieron convencidos.
Pese a tener una participación baja, esta elección está muy por encima de los votos obtenidos por los tradicionales partidos de la oligarquía en la pasada elección presidencial, pues el PAN y el PRI, obtuvieron 9 millones 645 mil, y 5 millones 737 mil votos respectivamente. Lo anterior es un reflejo de su desprestigio, por ello las críticas de la derecha carecen de legitimidad.
Ante la pregunta ¿por quién votar?, comenzaron a surgir referentes políticos que anunciaron abiertamente su apoyo a ciertos candidatos, sirviendo de guía para miles de votantes que, con honestidad, deseaban barrer con las viejas instituciones. No era posible ir a votar sin una guía escrita en un papel o en tu celular, eso no solo es legítimo sino necesario. Sin embargo, un par de semanas antes de la elección, comenzaron a circular masivamente acordeones con listas de candidatos sugeridos. No se trataba simplemente de vecinos o familias organizadas para compartir información, sino de grandes aparatos —principalmente estructuras partidistas de alto nivel y gubernamentales, principalmente de la 4T— que actuaron para inclinar la balanza.
Esta batalla de acordeones expresó las diferencias internas entre las facciones de Morena y la 4T. Algunos incluían en sus listas a Lenia Bartes y excluían a Yasmín Esquivel (más cercana a Monreal) o viceversa. En dicha batalla, jugaron un papel importante los aparatos partidistas y gubernamentales de la 4T, lo que fue determinante para decidir quienes fueron electos. Mientras que los gobernadores y fuerzas políticas de la 4T (y en algunos casos de las gubernaturas de la derecha) tuvieron un gran peso para determinar los puestos locales.
Morena y la 4T emergieron con un fuerte impulso de las masas, hartas del PRI y el PAN, de los ataques capitalistas contra las condiciones de vida de los trabajadores. Pero ya en el gobierno, con la debacle los históricos partidos de derecha, se están separando de las masas, los sectores críticos están siendo absorbidos al aparato estatal, adaptándose, o en su defecto están siendo marginados. A la par, miles de priístas y panistas ingresan a las estructuras de la 4T, no solo con sus viejas mañas sino con sus propias agendas políticas. Son estos sectores, cada vez más alejados de los intereses de las masas, quienes movieron sus aparatos para colocar funcionarios del Poder Judicial afines a sus intereses.
El uso de acordeones y los dados cargados hacía ciertos candidatos y candidatas, como ya explicamos, fueron determinantes en una elección con tan poca claridad. Sin embargo, no queremos decir que no hubo esfuerzos de miles de personas en lo individual para informarse, pero luego la vida no alcanzaba para investigar a tantos candidatos y la gente priorizó comprender por quien votar en instancias como la Suprema Corte. Pero incluso si eras capaz de investigar a los candidatos en todos los niveles de la elección, encontrabas que no en todos los casos había candidatos realmente elegibles para un trabajador consciente.
Aun cuando se remuevan a los dirigentes del Poder Judicial en todos sus niveles, veremos ingresar en él a personajes sin conciencia de clase, mafiosos y corruptos descarados; cínicos representantes de los empresarios, de sectas religiosas conservadoras y abusivas como la Luz del Mundo; defensores del crimen organizado; burócratas insensibles ante los problemas laborales, de feminicidios, homicidios y de desapariciones; etc. Pero incluso los representantes honestos que se quieran poner del lado de la clase obrera y las masas, se verán obstaculizados, ya que todo el aparato judicial, está hecho para defender los intereses de la clase dominante y los altos burócratas poco le permitirán hacer. La transformación de la sociedad no vendrá de reformas al Poder Judicial sino de la lucha revolucionaria de las masas de la clase obrera aliados con los oprimidos del país.
Si bien se presentaron candidaturas progresistas con cierto arraigo en la base, una parte significativa de los cargos fue ganada por elementos del viejo régimen. Aunque la reforma abrió una brecha, no fue lo suficientemente profunda como para impedir que los sectores más reaccionarios se reciclaran dentro del nuevo proceso.
Con las limitaciones que dio la campaña a los candidatos del Poder Judicial en funciones, Lenia Batres realizó una campaña militante recorriendo el país. Ella fue la principal magistrada que defendió la reforma jurídica dentro de la estructura, en medio de un ambiente bastante hostil. Por eso es odiada por la oligarquía. Ha sido la magistrada más a la izquierda. Yasmin Esquivel, por ejemplo, que fue puesta por AMLO como magistrada, ha sido criticada por defender al empresario Ricardo Salinas Pliego, un gran evasor fiscal, quien es el más fiel reflejo de cómo los reformistas de derecha terminan siendo defensores directos de los intereses de la burguesía.
Tampoco es que Lenia sea una revolucionaria. Su actuar ha dejado mucho que desear, por ejemplo, una demanda de los trabajadores ha sido cambiar el sistema de medida de las pensiones de UMAS a salarios mínimos y, bajo maniobras legales, Lenia no se posicionó para dar ese giro a favor de la clase obrera, que metió demandas que han llegado a sus manos para conseguirlo. Pero en ese mundo legal tan reaccionario, eso parece radical. Lenia parecía la candidata idónea de la 4T para presidir la suprema corte.
El caso del magistrado Hugo Aguilar es revelador. No hay duda que ha generado naturales simpatías de las masas que participaron en esta elección por venir (como otros abogados como la misma Lenia Batres o Yasmín Esquivel) de la Asociación de Abogados Democráticos (que se dividió entre su apoyo a Esquivel y Lenia, aunque en las redes públicas oficiales mostrando el apoyo a la primera), siendo indígena oaxaqueño mixteco y no estando estructurado directamente con el EZLN ha sido en algún momento su asesor legal, al igual que del Consejo Nacional Indígena (apoyando la defensa de varias comunidades indígenas).
Hugo Aguilar
Hugo Aguilar será el segundo indígena en tener el más alto cargo de dirección del Poder Judicial, el primero en encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue Benito Juárez en 1858, después de aprobada la icónica Constitución liberal. En ese tiempo la lucha legal cuestionó los residuos del viejo orden colonial-semifeudal y planteó el programa del cambio capitalista que era en ese contexto relativamente revolucionario (aunque nosotros nos posicionamos a favor de la lucha de los pueblos indígenas que defendían la tierra contra medidas como la desamortización). El conflicto no se resolvió en los juzgados sino mediante la lucha entre la revolución y la contrarrevolución, en guerras civiles (que incluyeron una intervención militar imperialista), que terminaron con un triunfo revolucionario. Hugo Aguilar no parece tan radical, incluso al lado de Juárez que no fue precisamente el ala radical de la lucha de Reforma.
Aguilar ocupó un cargo dirigente, durante el gobierno de AMLO, en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Fue el encargado de impulsar consultas indígenas y ciudadanas para que se discutiera la aprobación de proyectos, como el Tren Maya, el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec o el Proyecto Integral Morelos; programas que en esencia tienen un carácter capitalista (en una época donde este sistema ya no tiene nada de progresista y debería combatirse). Estas consultas se caracterizaron por la poca participación, el silenciamiento de las voces disidentes, para dar el aval y construir dichos megaproyectos capitalistas de la 4T.
La elección para magistrados estaba dividida en votos para mujeres y votos para candidatos hombres. En las primeras fue una batalla reñida, donde algunos sectores de Morena apoyaron a las magistradas de la 4T pero otros se inclinaron, por ejemplo, por Esquivel excluyendo a Batres y viceversa.
Con el 91.7% de los votos computados, respecto a las mujeres, Lenia Batres Guadarrama obtuvo 5,030,281 votos y Yasmín Esquivel Mossa 4,484,299 votos, una diferencia de 545,982 votos a favor de Batres. Pero la diferencia entre Hugo, y el segundo lugar, fue bastante más holgada, él obtuvo 5,295,364 votos, seguido de Giovanni Azael Figueroa con 3,057,012. Los votos de diferencia son 2, 238, 352 de votos a favor de Aguilar.
¿Por qué esa diferencia tan amplia de Hugo? Además del peso oficial, entre las mujeres el voto se dividió en una batalla más frontal entre Lenia y Esquivel, quedando Hugo entre ellas dos, viéndose favorecido; lo segundo es que hubo simpatías claras de gente que identificándolo como indígena y a favor de causas sociales se le apoyó, incluyendo algunas organizaciones indígenas; tercero, en Estados gobernados por la derecha, donde ésta operó, también se dio un voto a favor de Hugo.
La operación de la derecha
Vale la pena leer el análisis Virí Ríos en El País, en su artículo: “La radiografía del voto judicial muestra las fisuras de Morena”. Explica:
“En estos Estados [Nuevo León, Querétaro y el sur de Coahuila, Gobernados por MC, el PAN y el PRI], una buena cantidad de los votos favorecieron a Paula García-Villegas Sánchez-Cordero hija de la senadora morenista Olga Sánchez-Cordero), Sergio Molina (cuya esposa trabaja con Yasmín Esquivel) y a Zulema Mosri (cuyo esposo es Miguel Macedo de la Concha, procurador de Vicente Fox)”.
En Coahuila y Aguascalientes, gobernados por la derecha, el voto se inclinó a favor de Ricardo Sodi (cercano al PRI del Edomex), Marisela Morales (procuradora de Felipe Calderón) y Dora Martínez (Dora la transformadora), y a su vez votaron a favor de Hugo, rechazando a Lenia Batres y a Irving Espinosa, el asesor de Ernestina Godoy.
Esos votos hacia Esquivel y Hugo, en estados donde operó la derecha, se pueden leer de dos formas: una alianza y pacto cupular de estos candidatos con la derecha o un voto útil para impedir la llegada de Lenia a la presidencia de la Suprema Corte. Incluso si fuera este segundo caso, es claro que ahora presionaran a estos magistrados para mantener los intereses del gran capital intocables. El tiempo dirá si este pacto existe o qué tanto ceden a las presiones de la burguesía.
Hubo un voto más a la izquierda hacia los candidatos que en redes fueron visualizados a la izquierda o identificados más cercanamente con la figura de López Obrador (que en medio de la degeneración e infiltración de la 4T se ve como una defensa de la izquierda). Como señala el mencionado artículo de El País, en este segundo caso está: “Hugo Aguilar, Lenia Batres, María Estela Ríos –también conocida como la abogada de López Obrador– y Loretta Ortiz– quien hizo campaña identificándose como ‘fundadora de Morena”.
Pero son también significativos los casos de Isaac de Paz, Natalia Téllez y Federico Anaya (que fue abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas), vistos como independientes pero más a la izquierda. Este fue un voto más fuertemente urbano y representa casi una tercera parte de la votación. Viri Rios explica:
“De acuerdo con los resultados de mi algoritmo, este patrón explica el voto en el 84% de las secciones de la Ciudad de México, el 62% de Morelos, el 59% del Estado de México, el 55% de Querétaro y el 53% de Jalisco. También arrasó en Mérida y Tijuana”.
Ella concluye en su artículo:
“Hay algo más: la elección demostró que existe una oposición orgánica al morenismo conformada por personas que se identifican con la izquierda, pero no están de acuerdo con algunas de las decisiones más pragmáticas que Morena ha tomado. Esta oposición nacerá en las grandes ciudades y se volverá importante en futuras contiendas presidenciales. Habrá que darle seguimiento”. Viri Ríos se basa en el análisis de los votos realizados. Hay un sector de la izquierda que se expresó ahí de manera consciente, pero otro conscientemente no fue a votar ante el rechazo a una elección insuficiente que nada cambiaría de fondo”.
Más allá de las figuras individuales, lo que persiste es una estructura judicial profundamente reaccionaria, ajena a las demandas históricas del pueblo trabajador, de las mujeres, de los pueblos originarios y de las víctimas de la violencia. Las protestas de la CNTE, los señalamientos de colectivos de feminicidios o desaparecidos y de organizaciones sociales muestran que sigue viva una crítica desde abajo que no se conforma con una alternancia institucional, sino que apunta a la necesidad de una transformación estructural y radical. Como dijeron los maestros en una reciente protesta:
“la alternativa que le queda al pueblo es la organización y lucha de carácter independiente por alcanzar la justicia, la verdad y obligar a través de la denuncia y exigencia del respeto a los derechos humanos, a la no repetición de hechos deleznables”. (Animal Político).
La elección judicial del 1° de junio ha dejado al descubierto las profundas fisuras dentro del régimen de la 4T, así como los límites de su proyecto reformista. Aunque el proceso limitó algunos privilegios y abrió espacio a candidaturas con mayor cercanía a las causas populares, fue claramente dominado por aparatos partidistas, pactos cupulares y una estructura institucional que sigue estando al servicio de los intereses del capital. El caso de Hugo Aguilar, que combinó el apoyo de sectores de izquierda e indígenas con el respaldo operativo de gobiernos estatales de derecha, ilustra las ambigüedades del momento: una figura que genera simpatía por su origen y trayectoria, pero que también ha sido instrumento de proyectos capitalistas y pactos contradictorios.
La elección es sintomática porque muestra la desconfianza en instituciones estatales como el poder judicial y la necesidad de tener otras que den realmente justicia al pueblo trabajador. Una expresión de ello es el bajo nivel de participación. La elección no significó una democratización real del poder judicial, sino una redistribución de su control por viejos y nuevos actores, sin tocar de fondo el carácter del Estado burgués.
Quedan en evidencia las fisuras en la 4T, con tendencias en la cúpula de derecha más claramente presionadas por sectores de la burguesía y sectores más presionados por la base que quiere un cambio real. Esa búsqueda de algo más a la izquierda del oficialismo de Morena es bastante sintomática de quienes participaron.
Como hemos señalado, en este y otros artículos, la reforma al Poder Judicial es bastante limitada: porque en primer lugar, en sí misma no puede cambiar las condiciones materiales que generan injusticias contra el pueblo trabajador, para ello se requiere un cambio en las condiciones materiales; en segundo, una elección y la reducción de privilegios no cambia la estructura general de una institución hecha para resguardar los intereses de la clase trabajadora. Se requiere, más que un cambio “profundo”, un cambio radical.
La elección judicial fue, en el mejor de los casos, una grieta. Lo que se necesita es un rompimiento radical. Un estado organizado por los trabajadores del campo y la ciudad que de justicia a los explotados y oprimidos. No se trata de reformar el orden establecido sino de acabar con él.